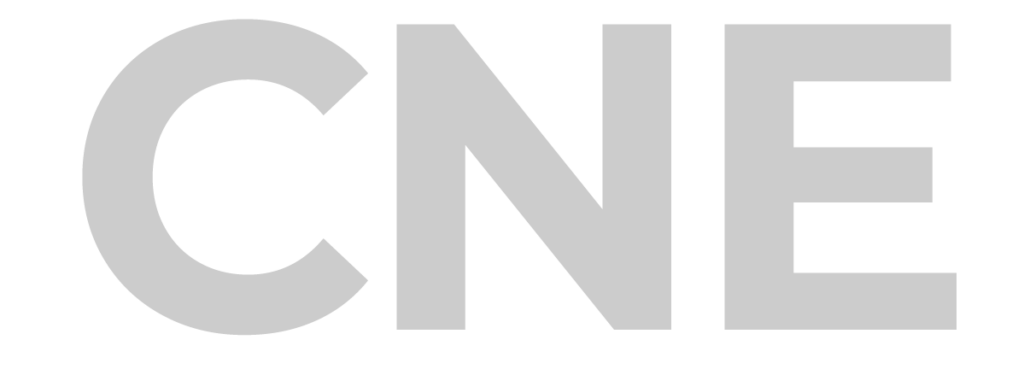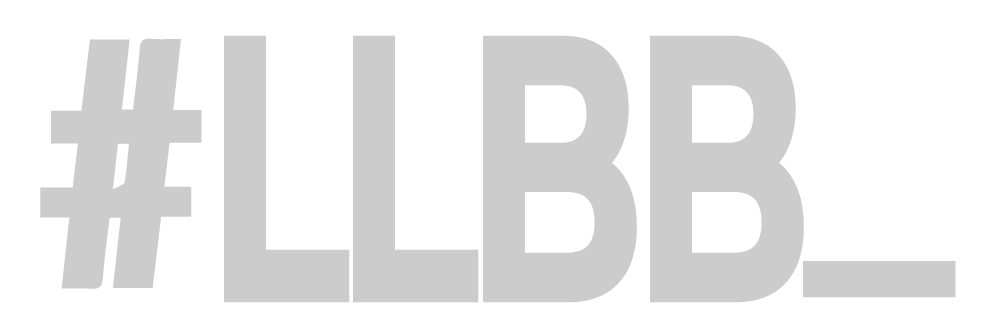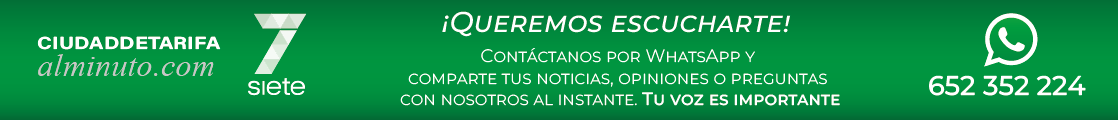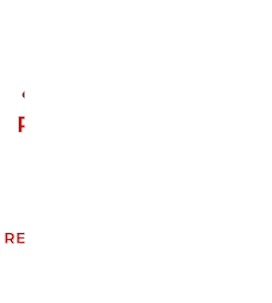«El objetivo de la educación totalitaria nunca ha sido inculcar convicciones, sino destruir la capacidad de formar a cualquiera»
Hannah Arendt
Lunes, 19 de junio, se acabó la primavera. El miércoles por la tarde tendrá lugar el solsticio y en la noche de este viernes saltaremos las hogueras. En mi memoria hay guardadas noches de San Juan memorables. Una, la de 2015 en Zahara. Manuel embadurnado de arena y Lucía con él a cuestas pasando por encima del fuego. Definitivamente, nos vamos haciendo viejos. Otra es la de hace dos años, en no sé qué normativa del segundo confinamiento, el segundo mes de junio en el que había que llevar mascarilla, y a las doce de la noche pasaba la policía. O a las once, ya no me acuerdo. En la puerta de El Minuto, saltándonos todas las normas, después de la despedida de Leti que emigraba a Villasana, cogimos una caja de fruta que estaba en el contenedor, escribimos en unos papeles aquello que debía ser quemado, nos dimos las manos en círculo y Chus encendió la fogata. Si es que, con ese fuego, quién la va a encender si no. Araco tocó la guitarra, José Juan señalaba con láser el pico de la Catedral, lo llenaba de colores, Ivana se emocionaba porque existen Los Ratones y Javier, Leticia y yo brindamos con un Ribera como fundadores del grupo. Danzando alrededor de la hoguera, saludamos al coche patrulla, los ojos como Tino Casal -¿con qué nos los pintaste, Chus?- y hasta que se apagaron las velas seguimos con nuestro juego. Si es que somos mu bonitos.
Para mí el verano empieza justo cuando termina el curso. Con la firma del último examen. Ni siquiera es necesario esperar a conocer la nota. Vaciar el instituto, guardar la mochila y los libros, despedir a los profesores. Y los profes a sus alumnos, ¡bendita paciencia la vuestra! Bendita labor la que hacéis y bendita vuestra impronta. Aunque hoy os nieguen tres veces, Carlos, Leti, Nacho, Cristóbal… sabéis que no os olvidarán nunca. José Manuel Regalado, COU, Literatura. Recital de Miguel Hernández, tabaco de pipa en sus clases. Lengua, Pablo Bernal. El Quijote con Elisa. Ángeles, Tercero de BUP, Matemáticas. Un día nos apagó la luz para que habitáramos la guerra. Era la Guerra del Golfo y a nosotros nos nacía el bigote. VOX, por aquel entonces, la marca de un diccionario.
Picor en los muslos, sudor en los labios.
Que en todas las playas del mundo hagamos el amor este verano.
Y que hoy también tú estés bien.
_______________________________________________
A mí, de adolescente, me prohibieron las novelas
Juan José Millás
El libro ha tenido siempre algo de callejón frecuentado por personas huidizas con tendencia a la clandestinidad. Por eso, uno de los factores que más daño ha hecho a la lectura es el consenso respecto a sus virtudes. Cuando yo era pequeño, cuando yo era joven, la lectura no estaba muy bien vista. Los niños y los adolescentes lectores dábamos un poco de miedo a nuestros padres, a nuestros profesores. Ese miedo de los otros nos confirmaba que estábamos en el buen camino. Por haber, había incluso una lista, una bendita lista de libros prohibidos por el Vaticano, que eran, lógicamente, los que con más ansia buscábamos. Hoy, en cambio, todo el mundo asegura que leer es bueno. Lo dicen los padres, lo predican los profesores y lo corroboraría, si tuviéramos la oportunidad de preguntarle, el ministro del Interior. Con franqueza, si yo fuera adolescente, ni me acercaría a una actividad ensalzada por mis padres, por mis profesores y por el ministro del Interior. Me entregaría a los videojuegos, que producen aún mucha inquietud en las personas de orden.
Pero decía que me llaman a veces de los institutos de enseñanza media y yo acudo, no siempre con el mismo ánimo, para explicar a los jóvenes que la lectura es ya una de las pocas actividades transgresoras en una sociedad en la que prácticamente todo está permitido. O, peor aún, en una sociedad que es muy permisiva con lo que se debería prohibir y muy prohibitiva con lo que debería permitir. Les explico que los lunes por la mañana, cuando salgo a pasear por el parque cercano a mi domicilio, veo indefectiblemente rotos los cristales de una o dos marquesinas de autobús y tres o cuatro papeleras arrancadas de sus soportes. Son destrozos llevados a cabo durante el fin de semana por jóvenes que no son capaces de expresar su malestar de otro modo. Odian el sistema y apedrean por tanto los símbolos externos de ese sistema practicando un modo de delincuencia atenuada que les compensa momentáneamente del dolor de vivir en un mundo sin salida, sin horizonte moral o laboral, en un mundo loco.
Intento explicarles que lo que ellos toman como un acto de rebelión fortalece al sistema hasta extremos que no podrían ni imaginar. La sociedad, les explico, puede prescindir de otras personas, pero no de los delincuentes. «El delincuente -decía Octavio Paz en un ensayo de juventud -confirma la ley en el momento mismo de transgredirla». Les explico que cuando beben cuatro cervezas y arrancan de raíz ese semáforo con el que yo tropiezo el lunes por la mañana, están haciendo gratis algo por lo que les deberían pagar. Estoy convencido, les digo, de que si un día, de la noche a la mañana, desaparecieran los delincuentes, el Ministerio del Interior no tardaría ni 48 horas en convocar oposiciones para cubrir urgentemente todas esas vacantes.
El joven, pues, que el sábado por la noche se emborracha y que al amanecer, antes de regresar a casa, llena de silicona la ranura de un cajero automático para no irse a dormir sin haber contribuido a la liquidación del sistema, no sabe hasta qué punto está contribuyendo a reproducir lo que detesta. Ese chico no es peligroso; en realidad, es un funcionario que trabaja gratis para el sistema. Destroza el mobiliario urbano con el mismo gesto de rutina con el que el funcionario de Hacienda nos dice que volvamos mañana.
Cuando digo esto en institutos difíciles, aunque también en los de clase media, los chicos se quedan lógicamente sorprendidos. Les explico a continuación, porque así lo creo, que el joven verdaderamente peligroso es aquel que un viernes o un sábado por la noche se queda en casa leyendo Madame Bovary. Por lo general, no saben quién es madame Bovary, pero he comprobado que les suena bien, por lo que no suelo cambiar de título.
Ese individuo que se queda a leer Madame Bovary, les aseguro, es una bomba. ¿Por qué?, noto que me preguntan con la mirada. Porque la realidad, les explico, está hecha de palabras, de modo que quien domina las palabras domina la realidad. Ellos dudan, claro, porque miran a su alrededor y no acaban de ver la relación entre la realidad y las palabras. Entonces les recuerdo el cuento aquel de Andersen, El rey desnudo, o El traje nuevo del emperador, según la traducción. Todos ustedes lo conocen. No me digan que no les resulta sorprendente el éxito de ese relato si consideramos que se narra en él la historia de un pueblo que ve vestido a un señor que va desnudo. Parece una historia inviable por inverosímil, pero lleva años cautivando a niños y a mayores de todas las nacionalidades. ¿Por qué?, me pregunto en voz alta delante de los alumnos a los que intento convencer de las bondades de la lectura. Pues porque lo que ocurre en ese cuento, respondo tras unos segundos de tensión teatral, es lo que nos ocurre cada día desde la noche a la mañana a todos y cada uno de nosotros: que salimos a la calle y vemos lo que nos dicen que veamos. Si la orden de ese día es ver al Rey vestido, lo veremos vestido, aunque vaya en pelotas. En otras palabras, vemos lo que esperamos ver. Y esto es así de simple y así de espectacular. Las palabras son generadoras de realidad. Y la ausencia de palabras también. Por eso invito siempre a los alumnos a preguntarse hasta qué punto es real la realidad.