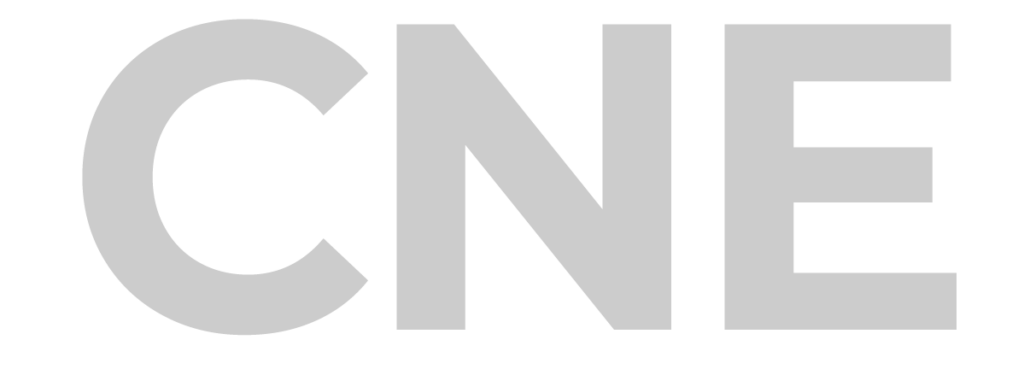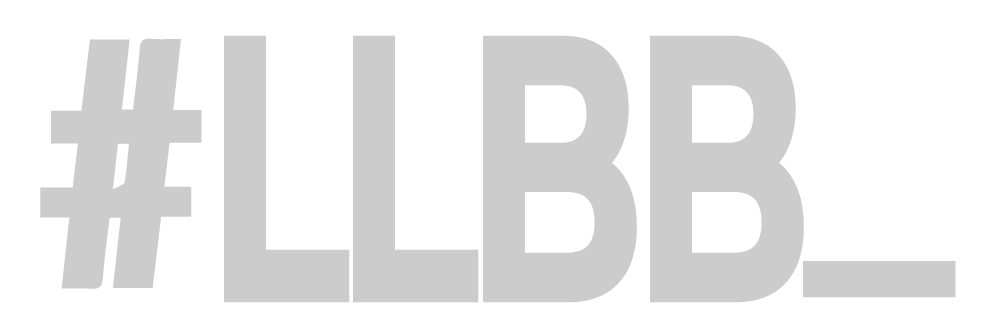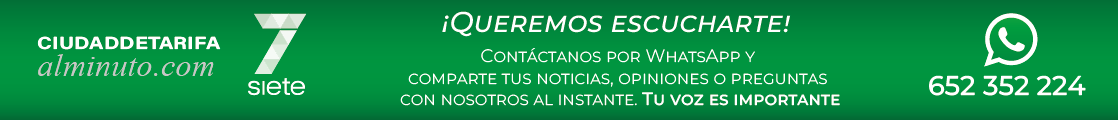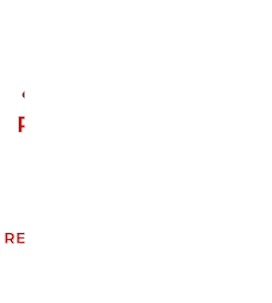El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo; para saber decir al abatido una palabra de aliento. Isaías (50,4-17)
Lunes, 14 de abril.
Todos, todas somos maestros en defendernos. Nos hemos construido tantas capas de defensa que es difícil desmontarlas y el miedo a traspasar el miedo nos deja desnudos, tal cual, en pelotas. Indefensos. Profesionales de la idea, nos sentimos vulnerables cuando levantamos de verdad los brazos, cuando unimos las palmas de las manos junto al pecho. Yo te deseo y me deseo ir ablandando las capas. Empezar a recordar. Ir descubriendo. ¿Cómo se limpia la mente, cómo hacerlo? Corazón con corazón, latido frente a latido, mirada sosteniendo mirada… presentarnos. Decir: «Me presento: Soy alguien que no quiso hacerte daño. Vengo en nombre del pasado. De todas las generaciones que nos precedieron. Aquí estoy. Nunca quise hacerte daño. Bendito seas». Y poder tomar refugio, habitar el silencio. Apartar nuestra mente de lo de siempre, para entrar en otro lenguaje, conmigo y contigo, que, con todas sus dificultades, sin duda es más amoroso. Tal vez aquí no se entienda, ¡no importa! Aprenderemos nuevos verbos.
Coraza en superlativo, corazón. Conjuguemos la ternura. Perdonemos. Sin ningún juicio en absoluto. Sólo porque no saben. Tengamos fe. Sigamos estando al servicio, atendiendo a la llamada. Sigamos haciendo el trabajo. Y que nuestra sacudida interior agite por fin la tibieza de este Occidente dormido. A ver si de una vez se entera.
Namasté.
La ciencia no tiene consciencia. Como dijo John von Neumann, es útil a cualquier propósito, pero indiferente a todos. La hemos endiosado —porque es lo que mejor hacemos— pero quienes la conocen y la practican saben que es sólo un método, una forma de indagar sobre un aspecto muy específico —y bastante limitado— de aquello que llamamos realidad. No es infalible, no está libre de errores, no ofrece soluciones a las grandes preguntas del ser humano. Su mayor gracia es que nos da una buena idea de nuestra ignorancia. La ciencia nos muestra lo que no sabemos, lo que no entendemos todavía, y lo que tal vez nunca lleguemos a entender. Eso es lo que la redime de su atroz indiferencia, y su ceguera casi total con respecto a gran parte de los fenómenos del mundo. Eso y su eterno amorío con el misterio.
La ciencia ilumina una parte del mundo y oscurece otra. Como escribió Canetti, cuanto más riguroso y consecuente es el pensamiento, más distorsionada es la visión que ofrece del mundo. En ese sentido, la ciencia es como encender una antorcha dentro una caverna: te deja ver lo que hay a tus pies, puedes admirar todo lo que la luz alcanza, pero también notas la negrura que te rodea, el abismo que yace al interior y al exterior de todas las cosas, con una claridad que te quita el aliento. Por eso yo entiendo a quienes creen que la tierra es plana, o los que se consuelan con teorías conspirativas: quieren apagar la antorcha, porque les da miedo ese mundo más grande. El camino del espíritu y el camino de la ciencia son igualmente peligrosos. Los peligros están adentro y afuera, en lo cósmico y en lo microscópico.
Los seres humanos de toda época, y de todo lugar, tienen que construir un modelo del mundo para poder habitar en él con sentido. Pero ningún modelo, ningún paradigma, ningún sistema de creencias, por completo o elaborado que sea, es capaz de atrapar la riqueza sin límites de la realidad.
Siempre habrá puntos ciegos, trampas y caídas. Ahora sufrimos los delirios de la razón, antes los de la fe. Sería fácil decir que estamos más perdidos que nunca, que corremos como gallinas sin cabeza hacia el borde del precipicio. Pero yo no sé si existe algún camino que nos lleve a otra parte. Todos los caminos, bien recorridos, te llevan al abismo. Yo admiro y escribo sobre personas que se pierden, que andan por donde no hay huella, que se lanzan hacia adelante sosteniendo su corazón en ambas manos, como si fuera una ofrenda. Y con eso no me refiero sólo a científicos, artistas o grandes pensadores. Cualquier mujer, cualquier hombre, cualquier niño que camine con consciencia, sabe que no hay suelo bajo sus pies, ni cielo sobre su cabeza. Eso es estar vivo.
Benjamin Labatut