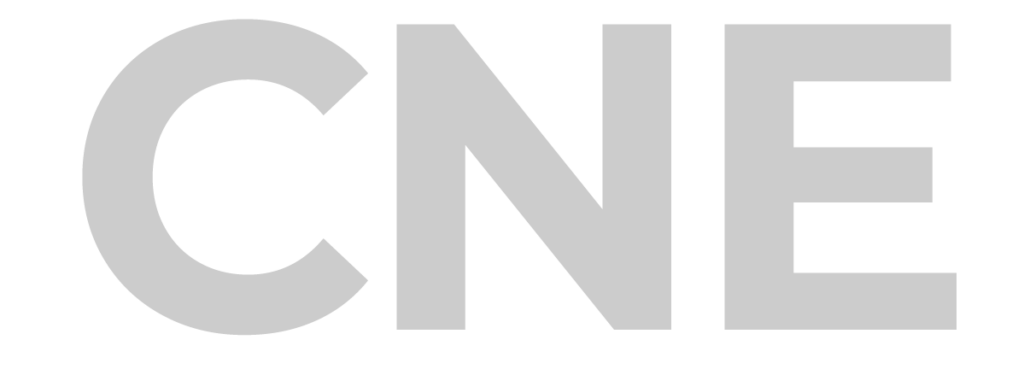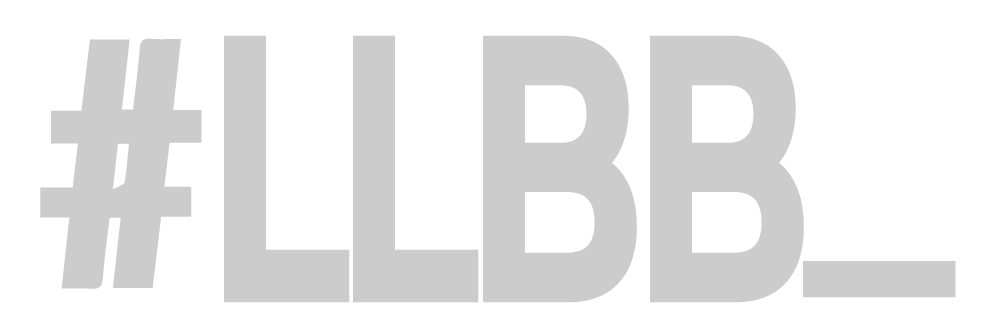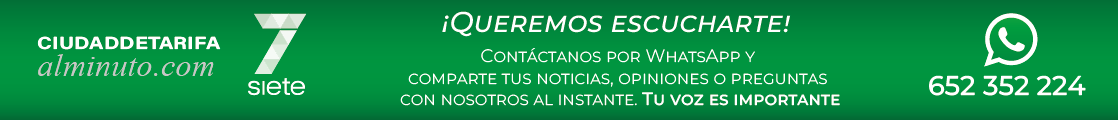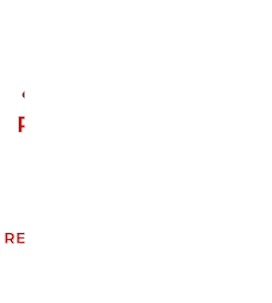Hay imágenes que no se miran, se sienten. La noche cerrada sobre Tarifa, interrumpida por la luz súbita de un relámpago, pertenece a esa rara categoría de instantes que parecen arrancados del pulso mismo del mundo. El cielo, cargado y eléctrico, se abre por un segundo; la ciudad, recogida en su silencio, queda desnuda ante la claridad violenta que no pide permiso.
En la penumbra domina la calma: tejados dormidos, calles invisibles, el murmullo lejano del mar que nunca abandona del todo su vigilia. Pero entonces, el rayo. Un latido blanco que hiende la oscuridad como si alguien hubiera encendido el recuerdo de un día imposible. La belleza aparece en su forma más cruda, nacida del choque, de la tensión, del desorden luminoso.

Tarifa, frontera líquida entre dos continentes, sabe de dualidades. Aquí el viento acaricia y azota, el mar une y separa, la luz deslumbra y desorienta. Ver la ciudad iluminada por un relámpago es asistir a su naturaleza más íntima: un territorio donde la serenidad y la furia no se excluyen, sino que se reconocen.
El Estrecho de Gibraltar —tierra de leyendas, umbral entre mundos— amplifica esa sensación. Desde siempre, estas aguas han sido imaginadas como paso y misterio: columnas de Hércules, rutas imposibles, corrientes que esconden secretos. Bajo la tormenta, el paisaje adquiere una densidad simbólica: el cielo como drama, el mar como testigo, la ciudad como relato suspendido.
Hay algo profundamente humano en esa mezcla de belleza y caos. El relámpago encarna lo imprevisible, la sacudida que interrumpe la continuidad. La noche representa lo estable, lo envolvente, lo que creemos comprender. Juntos construyen una escena que recuerda que la armonía no siempre nace de la quietud; a veces surge del contraste, del sobresalto, del instante que rompe la lógica. Es la foto del día, de hace unas noches con Marta.