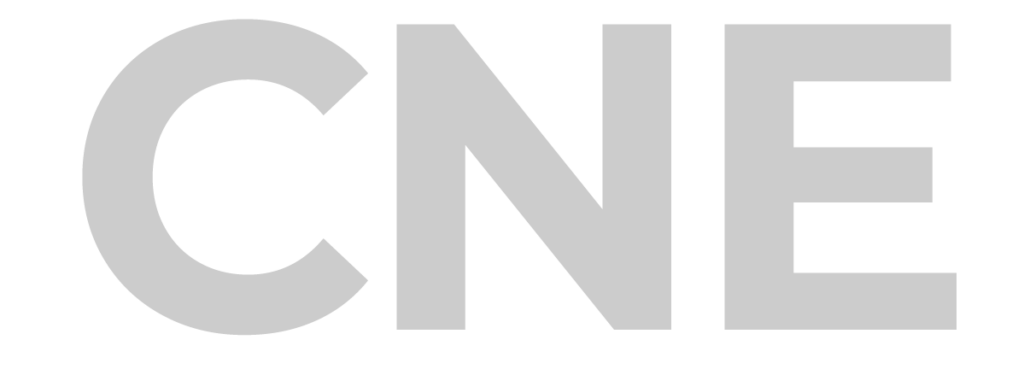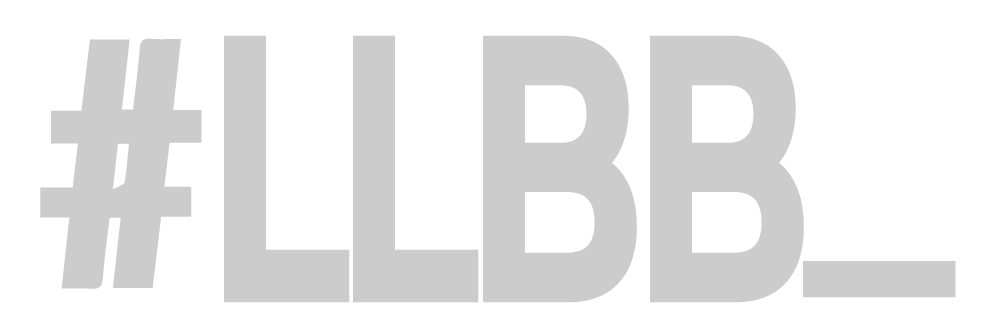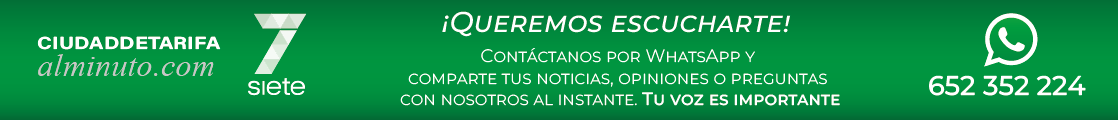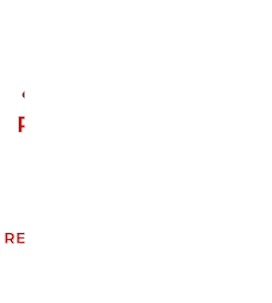En la celebración del ochenta aniversario de la II Guerra Mundial, tras la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Pekín, China no necesitó demostrar que es mejor que EEUU, le bastó con mostrar que Occidente en general ya no lo es lo que era. En Pekín se dijo alto y claro que el objetivo era establecer una mayor cooperación en materia de comercio y cultura, y, ojo, también de seguridad.
El 3 de septiembre, Xi Jinping pasó revista a sus tropas junto a Putin, Kim Jong-un y Modi, el presidente de India, quienes asistían con cara de palo al espectáculo conscientes de que no estaban ante una simple demostración de fuerza militar, sino al funeral solemne de 500 años de pensamiento occidental. Así que, el panorama geopolítico se va clarificando, comienzan a percibirse ya los contornos del nuevo mundo.
Sin embargo, lo más interesante es que las grandes autocracias tienen bien definido cuál es el punto débil de sus adversarios. Tiene nombre propio: Donald Trump, el epítome de la imprevisibilidad y la inestabilidad en el mundo, estropicio que aprovecha China para presentarse como una alternativa de estabilidad, acumulando amigos mientras Estados Unidos se debilita acumulando enemigos.
La imagen no mostraba ya una simple alianza, sino la primera cumbre internacional post universal de la historia. Por primera vez desde el Renacimiento, una potencia global reúne bajo su palio a líderes extranjeros con la premisa de que no existen valores universalmente válidos, solo civilizaciones distintas y sistemas diferentes. Sin jerarquías morales impuestas. Sin modelos autodeclarados superiores. Sin principios universales exportados por la fuerza.
Xi ni siquiera propone un mundo mejor, solo uno sin la obligación occidental de ser mejores. Su ventaja ha sido la paciencia estratégica, construir alianzas alternativas mientras Occidente se autoflagelaba en Irak, Libia y Afganistán. Por eso su victoria no es solo geopolítica, pues acaba de lograr algo inédito: convertir la ausencia de superioridad moral en clara ventaja competitiva. Cada civilización define sus valores. Nadie juzga a nadie. Todos comercian.
Al otro lado del Pacífico no se percibe la misma voluntad de poder fuera de las maniobras de Trump para ir eliminando barreras institucionales interiores que le permitan gobernar de forma cada vez más arbitraria. Una vez liquidada la agencia encargada de la ayuda al desarrollo (USAID), su único instrumento de política internacional es el chantaje arancelario (ya hemos visto los efectos que está teniendo en la India), y el desdén con el que trata a quienes otrora fueran sus aliados y amigos.
El giro es también filosófico. Xi entierra en directo el proyecto fundacional de la Ilustración, la idea kantiana de que la razón puede descubrir principios universales válidos para todos. Durante siglos, Occidente construyó su legitimidad sobre la premisa de haber descubierto verdades morales universales (derechos, democracia, dignidad humana), pero el impertérrito Xi ha elegido el bando ganador en una disputa filosófica ya centenaria.
Los valores que llamamos “universales” son solo herramientas de dominación cultural disfrazadas de descubrimientos racionales. El efecto es curioso: renunciar al discurso de la superioridad moral da más credibilidad que afirmarlo mientras se viola la propia ética. China no necesita demostrar que es mejor porque le basta con mostrar que Occidente no lo es.
Es ahí donde encuentra su autoridad: mientras predicamos y fallamos, China ofrece su fría coherencia pragmática. El reciente acuerdo de la UE con Mercosur es otra confesión involuntaria de la derrota: aceptamos importar productos que violan nuestras normas ambientales y laborales para ser relevantes comercialmente. O al menos parecerlo. De potencia normativa a mercado adaptativo.
Pero, ¿qué pasa si desaparecen los mínimos estándares compartidos? ¿Si la tortura, la opresión o el genocidio son solo asuntos internos que nadie debe juzgar? ¿Cómo distinguir entre diferencia cultural y barbarie? A su manera, China libera a ese Sur Global, que se reúne cada vez más en Pekín, de las altivas exigencias occidentales de alineación ideológica total, ofrece algo más pragmático y menos humillante: “Vengan como son, y rechacemos juntos solo lo que no nos gusta”. No juzguemos. No impongamos. Comerciemos.
Tras siglos de hipocresía occidental, de colonialismo civilizador y guerras “humanitarias”, que destruyeron países enteros, quizá sea ahora, en este desolador ocaso, cuando descubramos la importancia, esta sí inconmensurable, de la universalidad de valores y derechos imaginados por nuestros antepasados.
Pero tenemos un caballo de Troya: los partidos que desde dentro de las democracias se encargan de ir erosionando aquello que nos hacía fuertes, esos principios y valores que nos cohesionaban y dotaban de identidad. Eso ocurre en nuestro país con Vox, que escenifica el Gran Rechazo hacia lo ya conocido y la pérdida de un pasado idealizado.
Vox acumula votos más expresivos que sustentados por convicciones éticas, intereses, o esperanzas en un gobierno mejor, con un verdadero objetivo final hacerse con la hegemonía de la derecha. O sea, que tras tantos aspavientos funcionan como cualquier partido “sistémico”. Eso sí, sin creer en los valores que sustentan la democracia y pavimentando el terreno hacia el autoritarismo, construyéndolo desde dentro. Mientras Occidente incapaz de domar sus propios impulsos autoritarios o de sellar sus fracturas divisorias internas se convierte en un enemigo pequeño frente a quien solo cree en el poder de la fuerza y la mano de hierro. Esto, desde luego, no va bien.