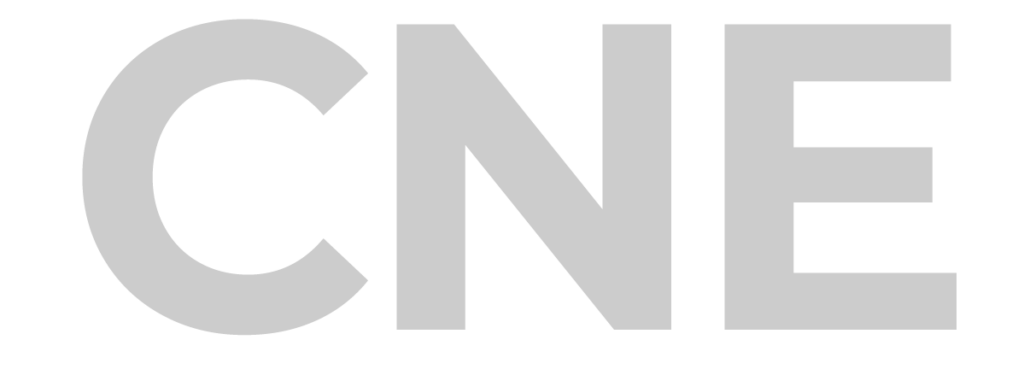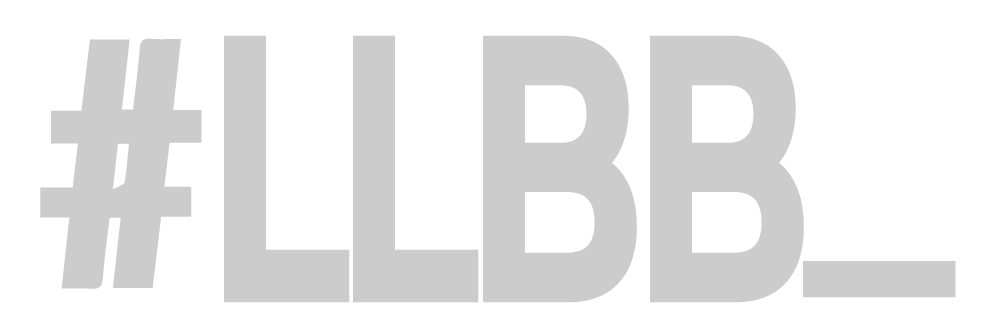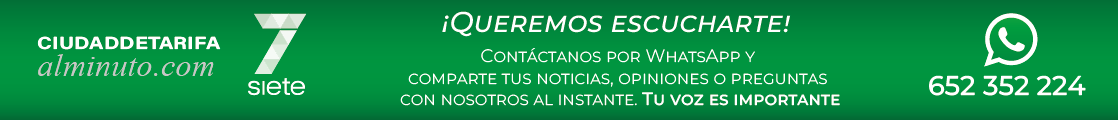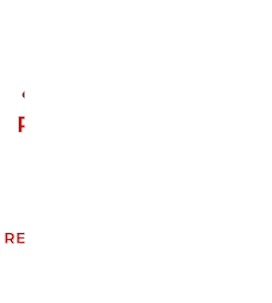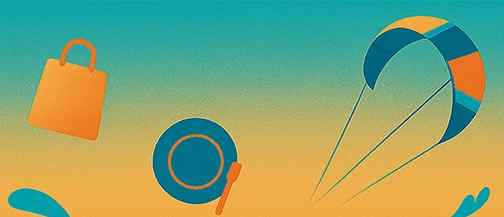(Todo parecido con algún sitio que conocen bien, es pura casualidad)
Visité Lisboa por primera vez siendo niño, en el verano del 88. Dos semanas después, ardió el Chiado y parte de la Baixa. Como el gran terremoto del Setecientos, puede que ese fuego de causas aún desconocidas en los almacenes Grandella fuera el punto de inflexión hacia la urbe moderna y vibrante que Lisboa es hoy.
Las desgracias a veces esconden bendiciones que afloran tras el luto. Volví hace unos días. Hoy no es el fuego el que la amenaza, sino la masificación. Vaya por delante que no soy uno de esos enloquecidos antituristas que pintan «Guiri go home» en las paredes como si esto fuera la Revolución cultural de Mao, ni los que disparan con pistolas de agua a nuestros huéspedes para que ahuequen el ala, por mucho que no disfrute la perversión estética de ver a gente enrojecida por doquier en pantalón corto y sandalias.
Pero tampoco me gusta ver plantas de ciclo combinado en el campo, y entiendo que son necesarias para no vivir como los Amish, en feliz expresión de Macron. Sea como fuere, parece claro que el modelo se nos ha ido de las manos. El sonido más característico de Lisboa hoy en día no es el fado, ni el silencio, ni el chirrido del tranvía en esas cuestas empinadas como el Tourmalet, ni las animadas conversaciones entre comadres en los barrios populares.
La musiquilla urbana de esta Lisboa contemporánea es el traqueteo incesante de los ruedines de las maletas de los turistas sobre el empedrado, hordas de ellos buscando su apartamento de alquiler, móvil en mano. Las rúas están tomadas por familias nórdicas y parejas de saudíes recién casados, por indios que hoy son clase media gracias a Modi y mocitas de Chamberí que dicen “bro”, dichosas por ser parte de un jolgorio urbano algo deslavazado, una romería “Erasmus” por no se sabe bien qué santo. En ese hormigueo incesante entre parajes de Instagram, los «dealers» ofrecen su merca con sorprendente liberalidad, mientras atrapaturistas apostados en las puertas de los restaurantes nos insisten, menos audaces, en que probemos la suya, a la brasa o en salazón.
Hablo de Lisboa, pero esta historia pudiera transcurrir en Barcelona, Venecia o Atenas. Sólo cambia el decorado y el plato típico. Lo monumental es hoy mera circunstancia. Lo atávico, un reflejo vago del pasado. Soy lo suficientemente viejo para recordar aquella Lisboa del 88. Me llamaban la atención los comercios y los cafés, antiquísimos, con mucho encanto. Y la abundancia de otros, menos pintorescos, colmados escondidos bajo unos enormes toldos verdes desvaídos por el sol, cuyos flecos besaban la exigua acera. El género expuesto en aquellos escaparates era variopinto: desde un balón hinchable hasta un traje regional, una pata de «presunto» o un queso en aceite. En su penumbra agostada se intuían toallas, gallos de porcelana, azulejos, mandiles o el «Diário de Notícias». Nunca quedaba del todo claro si esas lojas estaban abiertas o cerradas, pero sí que sesteaban en las horas altas del día, pues la civilización imperaba. Se entraba en ellas a comprar crema solar y se salía con un ajuar entero pagado en escudos y un padre de familia quejoso por cómo estibar esa compra en el maletero del coche.
La Lisboa que yo recuerdo se parecía más a la molicie de una película de Manoel de Oliveira que al diálogo trépido de una de Woody Allen. Por la calle siempre se veía a un hombre jubilado, pulquérrimo en el vestir, yendo a hacer una gestión al banco o al notario, con un sobre de papel manila en la mano, en el que acaso llevara su testamento ológrafo o una letra de cambio. Había algo litúrgico en los movimientos de los autóctonos, un baile pausado que respondía a una coreografía nacional digna de ser vista.
En Alfama, abuelas fumaban con medio cuerpo fuera de esas puertas de doble hoja de sus casas, parecidas a los «bassi» napolitanos, sin perder ripio de la vida de su calleja. Como en Nápoles, la ropa tendida era un signo de identidad, la bandería de esos barrios de desvencijado charme. Hoy, esos edificios lucen impolutos, y las calles huelen a pintura fresca y mortero, pues siempre hay algo en obras. Álvaro Siza, que reconstruyó el Chiado, decía que el tiempo es el mejor arquitecto que existe, pues los edificios rehabilitados tienen siempre algo de maqueta.
Ese perfume de posmodernidad disipa los olores de puchero de ayer y encubre el crimen colectivo de hoy. El erbianbi es la nueva fiebre del oro, y los ayuntamientos abrazan esos pingües beneficios del maná turístico mientras se les muere en los brazos el alma decumbente de una ciudad que lo fue. Lo llaman gentrificación, hoy ya un cliché de sí misma, cuando quizá no sea más que una vulgar «gentificación» que viola el principio de Arquímedes.
La economía evoluciona, por fortuna, y nuevas formas de hacerla aparecen sin necesidad de romperse el espinazo, pero sorprende que aquellos políticos a los que no se les cae de la boca la palabra «sostenible» y que sueñan con una utópica ecología urbana permitan que esa lluvia de caudales no les deje oír el rumor del río mientras este se desborda. Confieso que no sé cuál es la solución, el justo medio entre la codicia y el tipismo, entre el libre mercado y la dignidad, la de ciudades que han sido grandes señoras a las que estamos maquillando como a jovencitas para prostituirlas. Pero “la bossa sona”.
Hace cincuenta años, la libertad llegó a Lisboa sobre un carro de combate. Hoy, el invasor lleva chanclas y arrastra una maleta con ruedines. No hay fado para semejante drama.