Durante los 18 años que viví en Madrid, la naturaleza era un reducto encerrado en parques rodeados de cemento. La lluvia, el sol, las estaciones y los ciclos a penas se percibían en forma de calor, agua o frío al salir del metro. Los días se me escurrían entre los dedos entre el ruido del tráfico, la contaminación creciente, la prisa inherente a cualquier movimiento, el empeño en producir más y más, el ocio asociado al consumo, el anochecer como encendido de las farolas, la primavera en el Corte Ingles y la M-30 por todo horizonte. Y lo más triste de todo, es que creía una mujer triunfadora que lo tenía todo “bajo control”.
Desde que vivo en Tarifa, he ido conectando con la naturaleza y sus fenómenos. Cuando llueve, todo se inunda, cuando sopla el viento, todo se vuela, cuando calienta el sol, todo florece y luego se seca. En vez de luchar contra ellos con muros, sombrillas y paragüas, me entrego y me ponen en mi sitio. Un sitio insignificante ante tanta inmensidad.
La orilla del mar es mi templo, el sol, el mar y el cielo los dioses que venero. Ellos me regalan cada día maravillosos espectáculos de luz y sonido, y sobre todo, un atardecer grandioso, bellísimo, cada día único e irrepetible.
Cuando vino a visitarme una amiga de la universidad, ahora Directora General de una gran empresa, le conté que yo venía a ver atardecer cada día. Me preguntó ¿para qué? Me quedé perpleja y le pregunté que solía estar ella haciendo cada día a esa hora. Me contestó que, con suerte, solía estar en el atasco de vuelta a casa. También a esa hora están llenos los centros comerciales y es cuando alcanza su máxima audiencia Tele 5. Son diferentes opciones.
A mí cada atardecer me permite conectarme con las fuerzas del universo y reconocer que a parte del cuerpo y la mente, soy sobre todo espíritu. Me permite despedir al sol cuando se pierde en el Océano Atlántico cada día y dar paso a la noche, en paz y con agradecimiento.
Esta liturgia diaria me hace ser consciente de que los días van decreciendo hasta llegar a su mínima expresión en el solsticio de invierno, y justo en ese momento empiezan a alargarse para llega a su máximo el día 21 de junio, momento en el que empieza el verano pero los días empiezan a acortarse. El yin y el yang. Noche y día, vida y muerte, todo fluye y nada permanece.
Cada día mi cita con el sol cambia de hora, como cambian los ciclos y las estaciones. Los días de luna llena, las mareas son más amplias, la playa suele inundarse y necesito cruzar por el agua descalza o con botas de agua para llegar a la orilla. En invierno, el sol se mete sobre el mar más cerca de la isla, y en verano se mete por la tierra, detrás de Bolonia. Los días en los que hay nubes, los colores y los contrastes se multiplican. Muchos días en los que parece todo nublado, se abre paso el sol cuando no se le espera y se despide con una triple pirueta que siembra el cielo de fuego incandescente.
El mayor espectáculo del mundo es diario, gratuito y está a pocos metros de casa. Unas cuantas personas nos juntamos cada día en silencio a la orilla para despedir al sol. Nos reconocemos sin palabras y somos testigos y parte del mismo milagro.
Después de muchos años de ateísmo, hoy me declaro creyente y practicante. Me confieso atardecista. Os invito a todos a formar parte de mi culto. El sol se pondrá hoy a las 19.03h. En la orilla nos vemos.



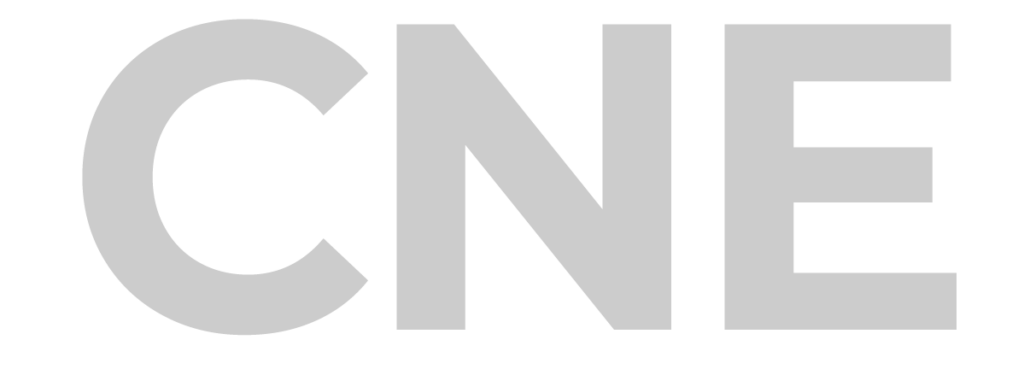
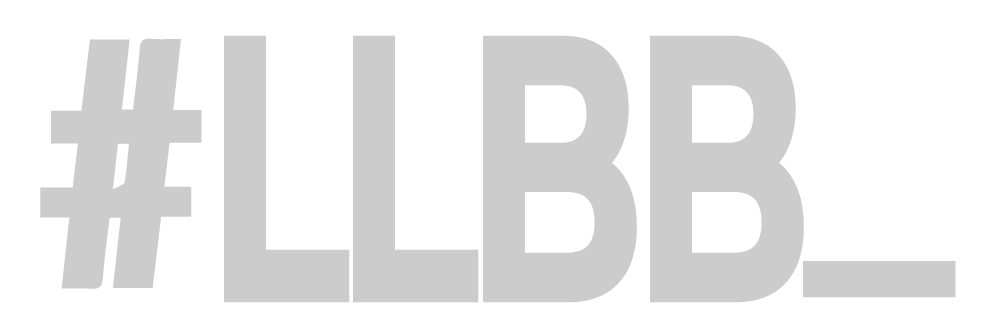


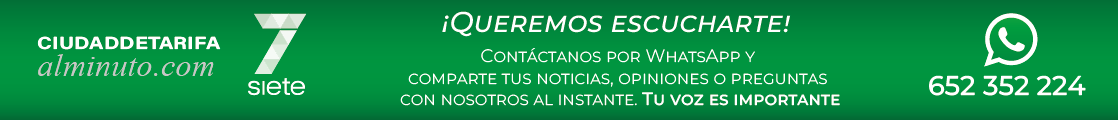
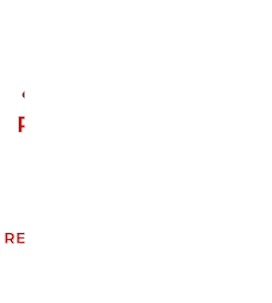

















Un comentario
Amiga, merecido homenaje a nuestra anfitriona y adoptiva Tarifa. Su siempre renovado poniente nos conmueve cada día, como tu bien describes. Me sumo a los que que se han rendido a la exótica belleza de ese pequeño paraiso y sus alrededores.
Hoy de paseo al otro lado del Atlántico ya siento «saudades» y muchas ganas de volver allí.
Abrazo grande!!