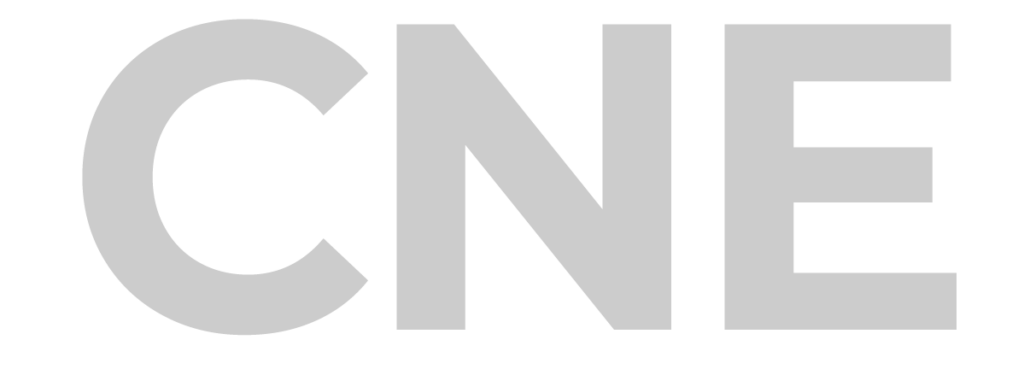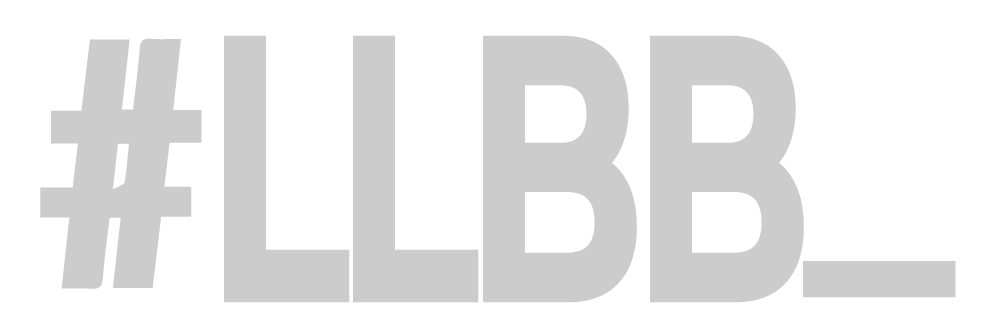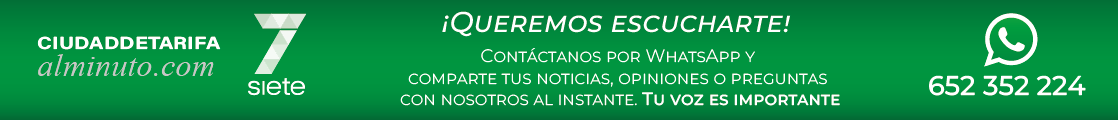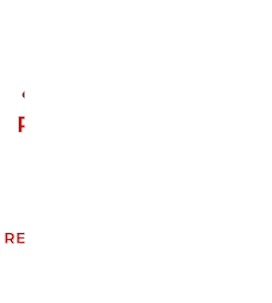Nuestro artículo de opinión de hoy viene de la mano de Inés Martín Rodrigo, columnista de «El Periódico de España», y que además de escribir artículos de opinión, en 2022 ganó el Premio Nadal con la novela ‘Las formas del querer’. Es autora de la ficción biográfica ‘Azules son las horas’ (2016), la antología de entrevistas a escritoras ‘Una habitación compartida» (2020), el cuento infantil ‘Giselle’ (2020) y el ensayo ‘Una homosexualidad propia’ (2023). En 2019 fue seleccionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el programa ’10 de 30′, que cada año reconoce a los mejores escritores españoles menores de 40 años.
Hoy presenta, «El bello verano», y dice así…
En las noches de estío de mi infancia cualquier cosa podía suceder, era posible vivir incluso sin querer, y los días, que trascurrían en la penumbra, eran reversibles.
Hay una canción de Family, ese efímero pero maravilloso grupo, fugaz e intenso como el primer amor, que me chifla. Se titula El bello verano, y comienza con una estrofa que no puedo evitar tararear mientras la leo, y la escribo: “Tengo ganas de fiesta, de que acabe el invierno, de volver a nadar en el mar, de soñar un verano en el que fuimos novios y poderle cambiar el final”. Me la descubrió la escritora Elena Medel hace ya unos años, cuando le pedí que me recomendara sus temas favoritos para dejarse llevar, y mecer, por la música durante la época estival.
Desde entonces, la escucho justo antes del solsticio de verano como si fuera una especie de ritual. Sus acordes, la rima aparentemente fácil, pegajosa como la crema Nivea, la del tarro azul, igual de agradable al tacto, me ayudan a enfrentarme a esas Noches azules con las que Joan Didion tituló uno de sus mejores libros, y que ella describe así: “Durante las noches azules uno piensa que el día no se va a acabar nunca. A medida que las noches azules se acercan a su fin (y lo hacen, lo hacen siempre), uno experimenta un escalofrío literal, una visión de enfermedad, en el mismo momento de darse cuenta: la luz azul se está yendo, los días ya se están acortando, el verano se ha ido (…) Las noches azules son lo contrario de la muerte de la luz, pero al mismo tiempo son su premonición”.
Las palabras de Didion son siempre certeras, como un bisturí, quirúrgicas, pero en ellas nunca hay nostalgia, ese sentimiento tramposo y lisonjero que pervierte la memoria, la falsea y corrompe. Tampoco en la novela de Cesare Pavese que comparte título con la canción de Family, El bello verano. El autor italiano tardó dos meses en escribirla: la empezó el 2 de marzo de 1940 y la terminó el 6 de mayo de ese mismo año, en plena Segunda Guerra Mundial.
Es, el de Pavese, un relato del tránsito de la adolescencia a la madurez, algo que, en las estaciones, representa el paso del verano al otoño que se desvanece en el invierno, con el que se extingue la luz, llega el frío y cunde la desesperanza. Arranca con este primer párrafo: “En aquellos tiempos siempre era fiesta. Bastaba salir de casa y atravesar la calle para volvernos locas, y todo era tan bonito, especialmente de noche, cuando al regresar, muertas de cansancio, esperábamos que aún sucediese algo, que estallase un incendio, que naciera un niño, o quizá que llegara el día antes de lo debido para que la gente pudiera salir a la calle y continuar andando, andando hacia los prados, hasta más allá de las colinas”.
Y pienso que sí, que en esas noches de canícula cualquier cosa podía suceder, era posible vivir incluso sin querer. Conjugo, con cuidado, los verbos en pasado, me apoyo en el pretérito porque ese bello verano ya terminó, está ligado a mi infancia, a ese momento en el que ni la enfermedad ni la muerte existían y todo era reversible. También los días, que transcurrían en la penumbra, sin otro propósito que el de ser y estar, como Elio, el protagonista de Call me by your name, que vegeta en la casa de su familia en la Lombardía italiana hasta que descubre que uno siempre se enamora, por primera vez, en verano.
Sé que esos estíos no volverán. Y tal vez sea mejor así. Quizás sea el recuerdo de aquel beso robado en la verbena, de la rodaja de tomate con azúcar, del corte de helado de nata, de los paseos en bicicleta, de las sopas de letras, de las siestas insomnes sobre el suelo de baldosas, del cine de verano en la plaza, de las mañanas en la piscina, del olor a césped recién cortado, del canto de las chicharras o de la noche en la que Kiko metió el gol que valió unas Olimpiadas lo que me ayude a “continuar andando, andando hacia los prados, hasta más allá de las colinas”.