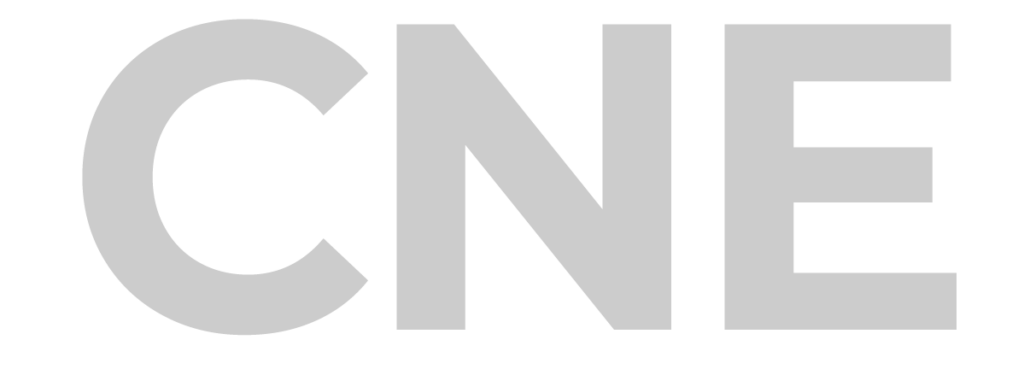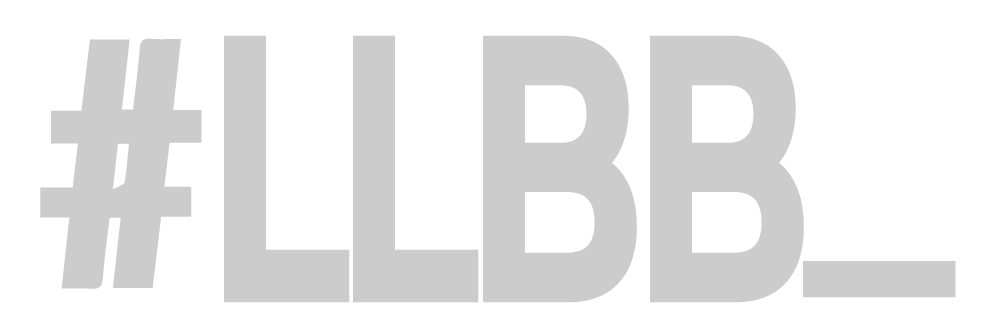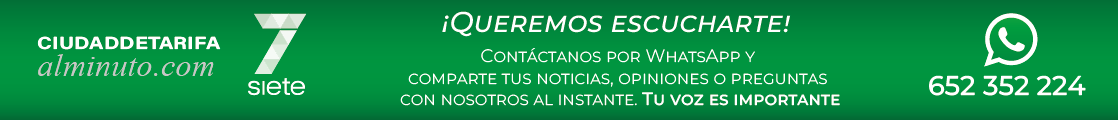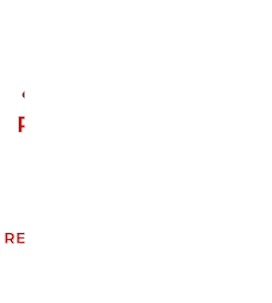En cierta manera, a todos nos ha pasado. Conversación entre amigos, colegas, familia, en las que se enquistan opiniones encontradas. Entonces, una de las partes, más que consciente, empieza (¿empezamos?) a retorcer el lenguaje o los hechos para que convenientemente encajen en su particular visión. Claro que esto suele terminar, si ha sido pillado en renuncio, en una afable retractación o en una digna recogida de cable. No hay crimen sin delito.
Llevar este tipo de comportamiento a la acción legislativa, como base de políticas estratégicas, es sin embargo demencial. Pero vivimos en una sociedad en la que los discursos dominantes han impuesto, sin concesión a la crítica, una determinada posición y sobre ella orbitan políticas e inversiones públicas.
Esto no resta que muchas de estas iniciativas sean intrínsecamente positivas y deben ser implementadas socialmente. Solo que esto no debe ocurrir de forma coercitiva, generando una carga económica a grandes sectores de población o aplicando medidas de forma arbitraria. El caso más paradigmático es la llamada «transición energética».
Los cuellos de botella logísticos y la irrupción de conflictos bélicos en Europa pusieron en cuestión toda la política energética que, de una forma un tanto mesiánica, se había trabajado en las últimas décadas. En un perfecto ejemplo de repliegue, Financial Times ya dijo que a lo mejor la transición «verde» debía pasar a ser khaki.
La planificación se realiza bajo un convencimiento cuasi fanático cuando lo que debiera imperar es la base técnica y tecnológica. No se trata de oponerse a las energías renovables, sino no decretar una muerte en diferido de la energía nuclear, limpia en esencia. No se trata de aceptar costosos compromisos medioambientales en Europa mientras crecen las emisiones en el sudeste asiático.
¿Por qué aceptamos que se destinen miles de hectáreas fértiles a las renovables mientras se reducen las zonas de cultivos? ¿Cómo pensamos comer en el futuro, generación espontánea? ¿Por qué se pueden usar ingentes cantidades de agua para el hidrógeno, siendo esta un bien escaso, pero se limita el uso para cultivos?
Ocurre que en el imaginario colectivo (cuestión distinta es, claro, cómo se forma) no cabe razonamiento contra medidas que no sólo responden al espíritu de este tiempo, sino que se juzgan bienintencionadas. ¿Cómo combatir lo que se considera mayoritariamente correcto? Igual que se evolucionó frente a rígidas creencias religiosas y costumbres arraigadas. Parece increíble que, avanzado ya el siglo XXI, tengamos que reivindicar la razón frente a la superstición.
Tomamos las decisiones no guiados por criterios técnicos o por la capacidad o desarrollo tecnológico, sino «estirando» la legislación para que se ajuste a la ideología o moral general. Prima una sensibilidad medioambiental que es, sin duda, positiva, pero que no puede imponerse sin matices. La sostenibilidad, tan necesaria, no puede reducirse a un eslogan.